La Universidad, como institución clave en la producción y democratización del conocimiento, está llamada a ser un espacio genuinamente inclusivo, donde la diversidad sea reconocida no como excepción, sino como una condición inherente a toda experiencia humana. En este marco, la inclusión de personas con discapacidad no puede ser pensada como una simple adaptación o un gesto de buena voluntad, sino como una responsabilidad ética, pedagógica y legal que interpela profundamente nuestra práctica docente.
Desde hace más de una década, Argentina cuenta con un sólido marco normativo que respalda los derechos de las personas con discapacidad. La Ley Nacional N.º 26.378 aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2008), otorgándole jerarquía constitucional. En su artículo 24, esta Convención establece el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva en todos los niveles, incluida la educación superior. Además, la Ley N.º 22.431 y su modificatoria, la Ley N.º 25.689, promueven la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales en instituciones educativas.
Pero más allá de las leyes, la inclusión se construye día a día en las aulas, en la relación pedagógica que establecemos con nuestros estudiantes. Aquí es donde el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se presenta como una herramienta fundamental. Desarrollado por el Center for Applied Special Technology (CAST), el DUA propone diseñar entornos de aprendizaje que contemplen desde el inicio la variabilidad humana. Como señalan Rose y Meyer (2002), “la diversidad no es la excepción, es la norma”.
¿Qué implica entonces pensar desde el DUA en la universidad?
Implica partir del principio de que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni expresan lo que saben del mismo modo. Nos invita a ofrecer múltiples medios de representación, para que los contenidos sean accesibles a quienes tienen dificultades visuales, auditivas o cognitivas; múltiples formas de expresión, para que los estudiantes puedan demostrar sus saberes según sus posibilidades; y múltiples formas de compromiso, para mantener la motivación y el sentido del aprendizaje en cada trayectoria individual.
Ahora bien, como docentes, ¿nos preguntamos quiénes quedan fuera cuando enseñamos de una sola manera? ¿Estamos dispuestos a revisar nuestras prácticas para abrir más puertas que cierren menos caminos? ¿Qué estrategias concretas podríamos incorporar para garantizar la accesibilidad digital, la lectura fácil, el uso de intérpretes de lengua de señas, o la flexibilidad en la evaluación?
En este sentido, la Resolución Ministerial N.º 343/2023 del Ministerio de Educación de la Nación es una herramienta reciente y valiosa, ya que establece lineamientos para la inclusión educativa en la educación superior, promoviendo la implementación del DUA y recordando que la adecuación no es una concesión sino un derecho.
El desafío, sin embargo, no es solo técnico o normativo. Es ante todo pedagógico y humano. Es darnos tiempo para escuchar, para conocer las historias y trayectorias de estudiantes que muchas veces han debido luchar por ser reconocidos como sujetos capaces. Es preguntarnos: ¿cómo podemos generar entornos que abracen la diferencia sin etiquetar? ¿Cómo transformar las barreras que hemos naturalizado?
Como docentes universitarios, estamos en una posición privilegiada para contribuir a una universidad más justa, más abierta, más humana. La inclusión no es un destino, sino un camino que se transita con decisiones cotidianas, con pequeños gestos de cuidado y con una profunda convicción de que todos y todas tenemos derecho a aprender, a enseñar y a pertenecer.
“La discapacidad no es una condición individual, sino una construcción social que depende de cómo la sociedad responde a la diversidad” (Oliver, 1996).
Repensar nuestras prácticas desde el DUA no implica perder rigor, sino ganar en equidad. No es disminuir exigencias, sino multiplicar oportunidades. Porque, al final del día, una educación que sirve para unos pocos no es una buena educación para nadie.




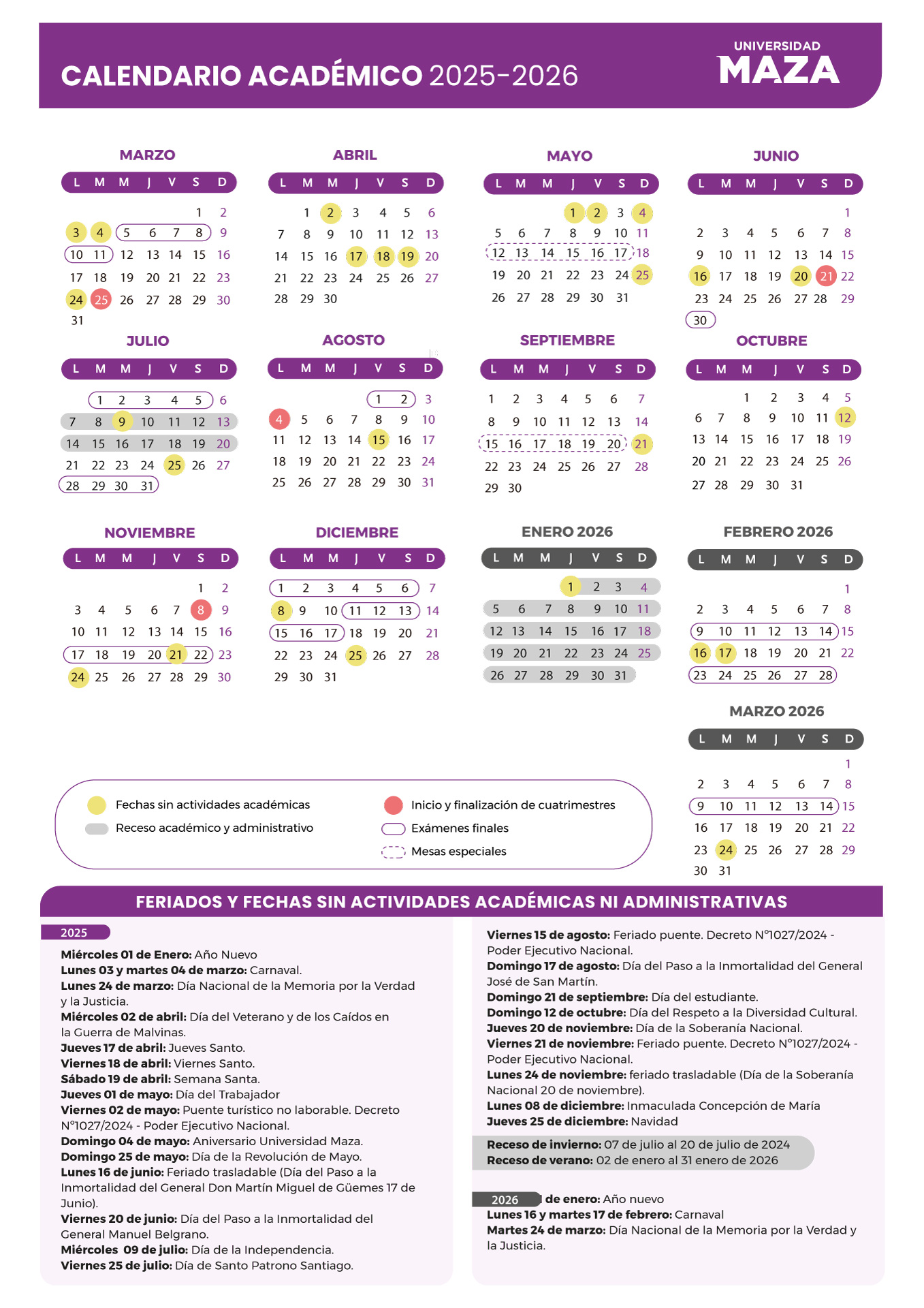
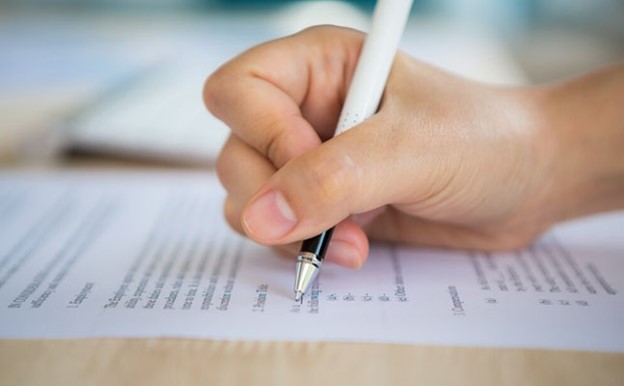

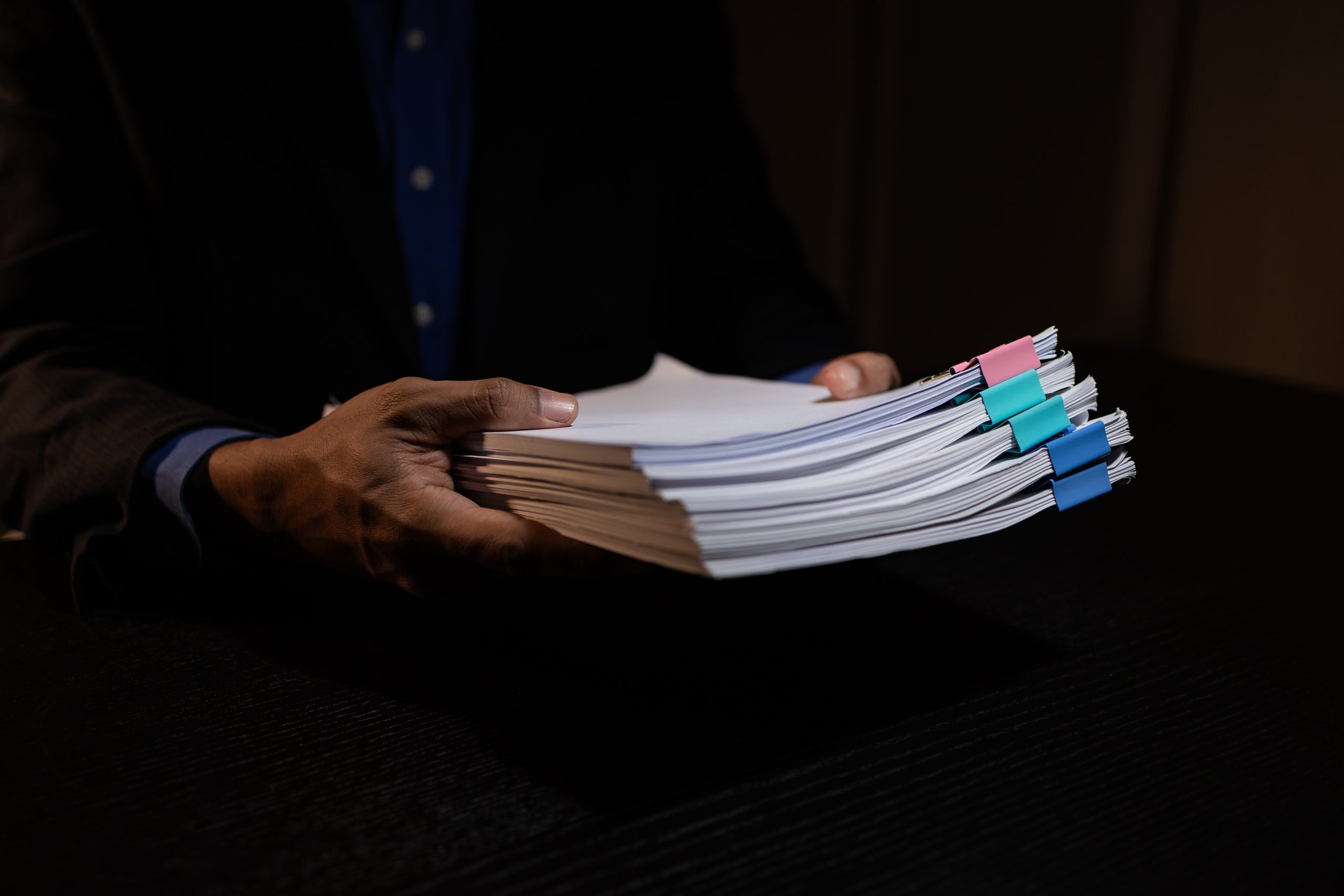
Deja un comentario